Recursos Familiares - Doerflinger
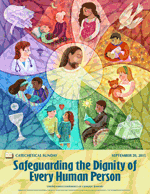 Respetar la dignidad de la persona humana al final de la vida
Respetar la dignidad de la persona humana al final de la vida
por Richard M. Doerflinger
Mi madre estaba en una sala de emergencia, casi sin poder respirar, y parecía estar muriendo.
Mamá tenía 85 años, con graves problemas cardíacos y pulmonares. Mi esposa y yo la habíamos llevado al hospital a toda prisa cuando empezó a faltarle la respiración. Diagnóstico: tenía demasiado líquido alrededor de los pulmones para respirar adecuadamente. Ahora estaba entrando en pánico por esa crisis, y por la experiencia claustrofóbica de tener una máscara de oxígeno cubriéndole la mayor parte de la cara.
Como no podía escuchar ni comunicarse, un médico dijo que mi esposa y yo teníamos que tomar una decisión. Si un diurético administrado para drenar el exceso de líquido no funcionaba pronto, podrían intensificar la medicación para aliviar el pánico de mamá, pero entonces podría no aspirar suficiente oxígeno. O podrían practicar cirugía menor para intubarla, lo cual le daría aire suficiente pero podría suscitar nuevos dilemas más tarde si se volvía dependiente de los aparatos.
Después de titubeos y mirándonos alarmados, estábamos a punto de aprobar la intubación cuando una enfermera dijo: "Doctor, creo que el diurético ha comenzado a funcionar". Mamá estaba respirando con mayor normalidad y la crisis pasó. Pudo volver a casa con nosotros y vivir allí durante más de un año, disfrutando de sus nietos y su bisnieta. Más tarde falleció pacíficamente en un centro de cuidados paliativos, unas semanas después de un ataque al corazón final.
Esta no es una historia inusual. Todos los días, católicos y otros enfrentan dilemas inesperados sobre el tratamiento para sí y sus seres queridos. Cada situación es un conjunto único y abrumador de hechos, que nos obliga a elegir lo que esperamos que sea el mejor resultado o el "menos malo".
Entonces, ¿a dónde nos dirigimos en busca de guía? ¿Cómo nos ayuda la Iglesia a tomar decisiones que sean coherentes con la voluntad de Dios para nosotros?
Principios morales
La gente a menudo se sorprende al encontrar que la enseñanza católica no ofrece ninguna respuesta acreditada a muchas de las preguntas que surgen cerca del final de la vida. Por ejemplo, no tiene ninguna lista de tratamientos médicos que siempre debemos utilizar. Sí da principios morales fundamentales que podemos aplicar a situaciones concretas, mediante la virtud de la prudencia. Y esos principios se basan en una visión de la persona humana que está en el corazón del Evangelio.
Comencemos con los principios. Estos explican dos cosas que nunca debemos hacer, y proporcionan una guía para ayudarnos a decidir lo que podemos y debemos hacer por los que amamos.
En primer lugar está el mandamiento de Dios, "No matarás". Nunca debemos quitar deliberadamente una vida humana, la nuestra o de cualquier otro. Una intención tan mala puede ser llevada a cabo por un acto positivo, o por la omisión del apoyo necesario con el fin de provocar la muerte de alguien. Ni siquiera motivos de compasión o altruismo pueden justificar tal privación de una vida humana inocente. En resumen, siempre debemos rechazar la eutanasia, que es "una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor" (Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, no. 65). A veces, el esfuerzo por controlar el dolor o proporcionar otros beneficios importantes a un paciente puede conllevar el riesgo de una muerte prematura como efecto secundario inevitable; eso no es lo mismo que buscar deliberadamente acabar con la vida del paciente, lo cual siempre está mal.
En segundo lugar, no debemos discriminar a los más necesitados. No debemos prodigar toda opción de salvar la vida a los que son ricos, inteligentes, sin discapacidades o poderosos, mientras se ignora el valor de la vida para las personas con menos habilidades o logros. Esto tiene enormes implicaciones para el tratamiento que damos a personas con discapacidades mentales o físicas, incluidas las que se considera que están en "estado vegetativo". A veces, juicios degradantes sobre personas con una baja "calidad de vida" han dado lugar incluso a la privación de la vida, como cuando algunos médicos han denegado cirugía de rutina y nutrición a recién nacidos con síndrome de Down para asegurar su muerte.
En tercer lugar, tenemos la obligación positiva de cuidar razonablemente de nuestra propia vida y la vida de los que dependen de nosotros. Los límites de esa obligación se describen en la distinción entre medios "ordinarios" y "extraordinarios". Algunos prefieren hablar de medios "proporcionados" y "desproporcionados". Pero la idea básica es que no estamos obligados a apoyar y mantener la vida terrenal por todos los medios técnicamente posibles. En cada caso debemos preguntarnos: ¿Tendrá este tratamiento un beneficio real para este paciente, en esta situación particular? ¿Puede ser eficaz para mantener la vida, aliviar la enfermedad o aplacar el sufrimiento? E incluso si puede, ¿impone cargas graves sobre este paciente —sufrimiento, privaciones, gastos, etc.— que superan esos beneficios? En otras palabras, tenemos que evaluar cuánto bien puede el tratamiento hacer por el paciente, y sopesarlo contra el daño que puede hacer al paciente.
Aquí es donde entra la virtud católica de la prudencia. La prudencia no es una actitud reservada o modesta. Es la capacidad de aplicar los principios morales generales a una situación específica, para que podamos decidir la mejor acción a tomar aquí y ahora. La Iglesia no tiene ninguna lista de medios "ordinarios" que siempre deben usarse, sin importar cuál sea el caso, porque ese juicio dependerá del paciente y los detalles de la situación.
El caso clásico —no el único caso— en que los tratamientos para mantener la vida pueden llegar a ser extraordinarios o desproporcionados es cuando la persona está muy cerca de la muerte por una enfermedad terminal, y no puede hacerse razonablemente nada más para mantener su vida: "Cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia 'renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en casos similares'" (Evangelium vitae, no. 65, citando la Declaración sobre la eutanasia). Al renunciar a un tratamiento tan agresivo nuestra intención no es buscar la muerte, sino aceptar la condición humana y los límites de nuestra capacidad para evitar la muerte.
El cuarto principio se refiere al término usado anteriormente, "las curas normales debidas al enfermo". Hay un nivel básico de atención que debemos a todos, por respeto a su dignidad humana. Mantener al paciente cómodo, aliviar el dolor, proporcionar higiene personal: son cosas que hacemos por nuestros hijos cuando son muy pequeños, y las hacemos por adultos enfermos cuando ya no pueden hacerlo por sí mismos. Proporcionar alimentos y agua es parte de esta atención básica, aunque hacerlo puede requerir algún tipo de asistencia médica como alimentación por sonda. En raras ocasiones, sobre todo en las etapas finales de una enfermedad terminal, incluso los alimentos y líquidos pueden perder eficacia para proporcionar nutrición o evitar el sufrimiento. Pero por regla general, son "
En quinto lugar, en el contexto de estos principios morales debemos abordar el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Una razón por la que el sufrimiento existe en este mundo es "para irradiar el amor al hombre, precisamente ese desinteresado don del propio 'yo' en favor de los demás hombres, de los hombres que sufren" (Papa Juan Pablo II, Salvifici doloris, no. 29.). Estamos llamados a sentir empatía con los que sufren, hacerles compañía y aliviar su dolor. Como cristianos también podemos optar por soportar el sufrimiento, y unirnos más estrechamente a Cristo juntando nuestros sufrimientos a los suyos; pero "tal comportamiento 'heroico' no debe considerarse obligatorio para todos" (Evangelium vitae, no. 65).
¿De dónde proceden estos principios? ¿Cuál es su base en una visión católica de la vida humana?
La dignidad de la persona humana
El fundamento de todo lo que la Iglesia dice sobre estas y otras muchas cuestiones morales es la dignidad de la persona humana. Cada uno de nosotros, independientemente de su edad o condición, es un don único e irrepetible de Dios, "una obra maestra de la creación de Dios", como ha dicho el papa Francisco. La persona humana está hecha a imagen de Dios, la "única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (CIC 356). Cada uno de nosotros fue especialmente creado por Dios por su amor sin límites, y llamado a vivir de una manera que nos dispone para la vida eterna con Él.
Dos aspectos de esta dignidad son especialmente relevantes para las cuestiones morales hacia el final de la vida.
En primer lugar, esta incomparable dignidad no pertenece sólo a nuestras almas inmortales. No somos almas atrapadas en cuerpos terrenales, "liberadas" de esta prisión por la muerte como algunos filósofos han imaginado. Somos una unión de cuerpo y alma, y nuestros cuerpos participan de nuestra dignidad humana. La muerte no es una liberación, sino la separación de un cuerpo y un alma que van de la mano. "No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes" (CIC 413, citando Sb 1:13). La cura para nuestro miedo a la muerte es no ver la muerte en sí misma como algo bueno, sino recordar que más allá del sufrimiento de la muerte hay algo infinitamente más grande: la resurrección de la carne, y la eternidad con Cristo. El que tratemos la vida corporal, aquí y ahora, con cuidado y respeto ayudará a determinar si participamos de esa gloriosa resurrección.
En segundo lugar, la dignidad significa valor inherente, más allá de toda diferencia de edad, enfermedad o discapacidad. Algunas personas hablan de "muerte digna" en un sentido inmoral, glorificando a la muerte como una solución a los problemas. Más responsablemente, otros sólo quieren decir que las personas cerca del final de la vida deben ser tratadas con respeto por la dignidad humana que todavía tienen. En realidad, tenemos esa dignidad desde el principio mismo de nuestra vida hasta su fin, y ninguna enfermedad o limitación puede quitarla. La gente puede recordar eso y tratarnos como corresponde, o podría olvidarlo y maltratarnos como si hubiéramos perdido nuestra dignidad porque carecemos de algunas capacidades físicas o mentales. "También nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la condición clínica de 'estado vegetativo' conservan toda su dignidad humana. La mirada amorosa de Dios Padre sigue posándose sobre ellos, reconociéndolos como hijos suyos particularmente necesitados de asistencia" (Papa Juan Pablo II, Discurso del 20 de marzo de 2004).
Reconocer la dignidad de cada persona no nos paraliza ante la enfermedad y la muerte. Nos libera para tomar decisiones sensatas que respetan el don de la vida. Nunca debemos atacar deliberadamente la vida humana. Más que eso, debemos custodiar cuidadosamente este don, tomando medidas razonables para mantener la vida, mejorar la salud y aliviar el sufrimiento. No ignoramos el temible poder de la muerte, pero la vemos en la perspectiva de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, y su invitación a disfrutar de la vida eterna con él.
Copyright © 2015, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Reservados todos los derechos. Se autoriza la reproducción de esta obra, sin adaptaciones, para uso no comercial.
Las citas del Catecismo de la Iglesia Católica han sido extraídas de la segunda edición, copyright © 2000, Libreria Editrice Vaticana–United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Utilizadas con permiso. Todos los derechos reservados.
