Reflexion Teologica - Rev. Antonio Lopez
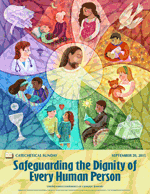 Llamado a la comunión
Llamado a la comunión
por Rev. Antonio López, FSCB
Preboste/decano, Instituto Pontificio Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia
Universidad Católica de América
"La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios" (Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual [Gaudium et spes (GS)], en www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html, no. 19).
La
comunión con Dios a la que cada uno de nosotros está llamado es a la vez
filial, nupcial y eclesial. En primer lugar, es filial. Todo lo que tenemos y
experimentamos, incluso nuestra propia existencia, es un don que nos ha dado
Dios. Ser cristiano es reconocer y regocijarse en este don. Es participar, a
través del Bautismo, en el espíritu de Jesucristo, el Hijo, que sabe que ha
recibido todo de su Padre. No sólo como hombre, sino también como Dios, la
existencia de Jesús adopta la forma de recepción. Su vida como Hijo es un acto
de acción de gracias por este don, una acción de gracias que culmina, en la
Cruz, en su propio don total de sí mismo al Padre y a todos los hombres. De
esta manera, plenamente como Dios y plenamente como hombre, Jesús nos revela lo
que significa vivir como alguien que "lo recibe todo de Dios como don, con
humildad y libertad, y todo verdaderamente lo posee como suyo, cuando sabe y
vive todas las cosas como venidas de Dios, por Dios creadas y a Dios
destinadas" (Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia [CDSI] [www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/
rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html],
no. 46).
En lugar de vivir la vida como un don, a menudo tratamos de vivir como si fuéramos el origen de nosotros mismos. Este es el pecado original de la humanidad: aferrarse a lo buenoen lugar de recibirlo de Dios. Es tratar de ser como Dios sin Dios, de pensar en nosotros como "hechos por nosotros mismos" y sin ser dependientes de nadie. Por el contrario, considérese al niño: totalmente dependiente de sus padres, él no está preocupado por esta dependencia; de hecho, se deleita en ella. El ser resguardado en el amor de sus padres es a la vez una fuente de asombro y algo normal. Todos nosotros estamos llamados por Cristo a ser como niños, a participar en la vida de Cristo, el Niño eterno: "Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos" (Mt 18:3).
Por supuesto, el niño debe crecer y convertirse en adulto, o, como decimos, valerse por sí mismo. Esta es la verdad enterrada en la mentira del pecado original: a saber, que Dios realmente nos ha dado a nosotros mismos, para que nos valgamos por nosotros mismos. Pero aquí está la paradoja: como dados, nos valemos y no nos valemos por nosotros mismos. Ser dados a nosotros mismos significa valernos por nosotros mismos como pertenecientes a otro.
Esto conduce a la segunda dimensión de nuestra comunión con Dios: Dios quiere que estemos nupcialmente unidos a él. Vemos este misterio nupcial, sobre todo, en la relación entre Cristo, el Esposo, y la Iglesia, su Esposa (Ef 5:25-27). Participamos en esta relación nupcial de una manera real bajo el velo de la Eucaristía, en que celebramos la memoria del victorioso sacrificio de Cristo de sí mismo por nosotros y en que a la vez nos hacemos uno con su propio Cuerpo. Esta unión con Cristo se hará totalmente clara en el cielo, como ya revela el libro de Apocalipsis: "Ven, que te voy a enseñar a la novia" (Ap 21:9).
Además de los sacramentos, estamos llamados a participar y experimentar la unión nupcial de Cristo con la Iglesia en la historia a través de uno de los dos estados de vida: la virginidad y el matrimonio. Ambos expresan la alianza de Dios con su pueblo. "En la virginidad el hombre está a la espera, incluso corporalmente, de las bodas escatológicas de Cristo con la Iglesia, dándose totalmente a la Iglesia con la esperanza de que Cristo se dé a ésta en la plena verdad de la vida eterna" (San Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio [w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html], no. 16). El matrimonio es una unión de dos personas que, precisamente en su diferencia entre sí, se entregan la una a la otra por completo, de manera que las dos se hacen una y al mismo tiempo se hacen totalmente ellas mismas. Esta auto-entrega y auto-recepción total de las dos se ordena a la fecundidad, hacia un tercero. He aquí la dimensión nupcial de nuestra comunión con Dios: como sus hijos, no sólo recibimos de él todo lo que tenemos, sino que se nos da todo para que podamos responder con el don total de nosotros mismos a cambio. Esta respuesta es el significado más profundo de nuestra libertad. El don de Dios y nuestra respuesta es la base de una comunión que se abre desde dentro a una nueva vida. Es aquí donde descubrimos por qué "el hombre y la mujer, creados como 'unidad de los dos' en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y, de este modo, reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios" (San Juan Pablo II, Carta apostólica Mulieris dignitatem [w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html], no 7.).
Al igual que el amor entre el hombre y la mujer, el don de nosotros mismos a Dios es inherentemente receptivo. El amor es en primer lugar un don, no una elección; es un don que precede a nuestra elección. El amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Dios está ya siempre escrito en nuestro corazón, acercándonos a Dios. En nuestra libertad, somos capaces de reconocer y comenzar a entrar en este movimiento natural, consciente y plenamente. María es el ejemplo perfecto de esto. En su fiat, su "hágase en mí", ella expresa su total disposición y gozoso deseo de colaborar en el plan de Dios. Por esta razón, la Iglesia la declara como "la imagen más perfecta de la libertad" en la creación (CDSI, no. 59).
En tercer lugar, la comunión con Dios para la que estamos destinados es eclesial. La esposa de Cristo no es en primer lugar el individuo sino la Iglesia, es decir, toda la comunión de los creyentes. Cristo murió por todos nosotros (Ga 2:20) para que en él "todos sean uno... como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno" (Jn 17:21-22; véase GS, no. 24). Nuestra comunión con Dios no puede separarse de la comunión de unos con otros. Esta comunión se realiza sobre todo en los sacramentos de la Iglesia.
Cada uno de nosotros no sólo se relaciona con Dios desde el primer momento de nuestra creación, existiendo desde él y para él. También estamos intrínsecamente relacionados entre nosotros y con el mundo en su conjunto. Sólo somos nosotros mismos en relación con los demás: en primer lugar, nuestra familia, pero también las comunidades y la sociedad en que nacemos, y en última instancia, el mundo entero. Como un don de Dios, la Iglesia realiza el significado de esta comunión natural entre las personas humanas de una manera incomparable.
Imaginando a Dios
"Despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste hecho a imagen de Dios" (Papa León Magno, Sermón 27).
La enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la dignidad humana, de que nuestra dignidad deriva de estar hechos a imagen de Dios en la medida en que somos criaturas racionales y libres, capaces de conocer y amar a Dios, adquiere nueva luz dentro del llamado a la comunión con Dios que acabamos de describir. San Agustín vio hace mucho tiempo que nuestra imagen de Dios no es una cualidad estática que poseemos —una especie de fotografía, por así decirlo— sino una realidad dinámica (De Trinitate, lib. XII, cap. 11). Somos verdaderamente como Dios y así lo imaginamos cuando estamos vueltos hacia él, es decir, cuando reconocemos a Dios, que es la verdad, cuando lo deseamos a él que es el bien supremo, y cuando seguimos el camino de su amor sin fin, que por sí solo realiza nuestra libertad. Estar vueltos hacia Dios de esta manera tiene en cuenta tanto nuestra existencia concreta como también el mundo. Deseamos, recordamos, conocemos y amamos a Dios como personas llamadas a la comunión con él en la triple forma explicada anteriormente. Nuestro desear, saber y amar siempre sucede dentro de nuestro llamado a una comunión filial, nupcial y eclesial con Dios.
1. Deseo
Ser creado vuelto hacia Dios, es decir, desearlo por encima de todo y en todo, es el primer aspecto de la manera en que imaginamos a Dios. No debemos yuxtaponer nuestros deseos humanos —el deseo de compartir una buena comida, de tener amigos o de descansar en la verdad— con el deseo de Dios. Este último es la fuerza guía oculta que mueve nuestros deseos humanos. En nuestro deseo de ver la verdad de alguien o algo, de vivir en libertad, de tratarnos mutuamente con justicia, o de amar y ser amados auténticamente, no estamos realmente satisfechos a menos que descubramos la verdad total, la libertad permanente, la justicia radical y el amor totalmente gratuito. Por lo tanto, cuando deseamos algo verdaderamente, anhelamos al mismo tiempo tanto un bien particular como al Único que es la bondad misma.
Mientras más verdaderos son nuestros deseos, más nos damos cuenta de que no empiezan con nosotros. A través de nuestros deseos, el Dios Trino nos atrae hacia él, porque él quiere que vivamos en comunión con él. Cristo reveló este deseo de Dios cuando confesó a sus apóstoles cuánto "deseaba" (Lc 22:15) compartir la cena de Pascua con ellos, en que se dio por primera vez a la Iglesia eucarísticamente, y comenzó a entrar en su Pasión y Muerte por nosotros.
2. Razón
La razón es, en lo fundamental, nuestra apertura innata a todo lo que existe. A diferencia de todas las demás criaturas de la tierra, sólo nosotros hacemos preguntas sobre nosotros mismos y el mundo, y buscamos el significado de las cosas (GS, no. 21). En otras palabras, buscamos la verdad. Esto no es algo que hacen sólo unos pocos dentro de nuestra sociedad (maestros o religiosos, por ejemplo); es lo que todas las personas hacen, precisamente por el hecho de ser personas, es decir, hijos llamados a la comunión con Dios. En nuestros pensamientos y acciones, siempre estamos afirmando algo como la verdad última de las cosas, como lo que es "realmente real", y viviendo nuestra vida a la luz de lo que tomamos como verdad.
La Iglesia reconoce y denomina esta apertura humana a la verdad nuestra capacidad de Dios. "Toda la vida del hombre es una pregunta y una búsqueda de Dios" (CDSI, no. 109). Pero el Dios a quien no podemos dejar de buscar ha demostrado estar ya siempre en busca de nosotros. En Cristo, el misterio que yace en el corazón de las cosas se ha revelado como personal; en él, vemos que Dios tiene un rostro, que tiene un corazón. Esto significa que, al igual que con las personas, aunque infinitamente más, Dios debe revelarse a sí mismo para que podamos conocerlo.
Sin embargo, como los israelitas en el monte Sinaí, que no podían soportar esperar a que Moisés bajara de regreso de la montaña con la ley del pacto (Ex 32:1-4), nos encontramos a menudo incapaces de esperar a que Dios se revele a sí mismo, especialmente cuando quiere hacerlo de maneras que no hemos previsto. En lugar de esperar que se revele a sí mismo y su plan en nuestra vida, parece más fácil erigirnosídolos. Tomando una cosa creada, persona o aspecto particular de nosotros mismos, lo hacemos más grande de lo que es, pensando que puede dar sentido a todo. En lugar de respetar "el misterio propio de un Rostro, que quiere revelarse personalmente y en el momento oportuno… se prefiere adorar al ídolo, cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros. Ante el ídolo, no hay riesgo de una llamada que haga salir de las propias seguridades… Vemos entonces que el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos" (Papa Francisco, Lumen fidei [LF] [w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html], no. 13). Pero al hacerlo, nos encontramos con que experimentamos sólo aislamiento en lugar de comunión amorosa.
3. Libertad
En este peligro de la idolatría, comenzamos a ver la conexión entre nuestros deseos, la razón y la libertad. Lo que vemos o tomamos como verdad o realmente real no se puede separar de nuestra aceptación o rechazo del mismo en libertad. La libertad es mucho más que nuestra capacidad de elegir entre diferentes opciones. Nuestra libertad no es neutral o indiferente a lo que elegimos. Debido a que hemos sido creados para la comunión con Dios, nuestra libertad tiene una orden o dirección dentro de sí. Señala hacia lo que es verdadero, bueno y bello, en última instancia, hacia Dios. Como dice el papa Juan Pablo II, en nuestra libertad "aparece la vocación originaria con la que el Creador llama al hombre al verdadero Bien, y más aún, por la revelación de Cristo, a entrar en amistad con él, participando de su misma vida divina" (Encíclica Veritatis splendor [w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html], no. 86). La nuestra es una libertad ordenada hacia la comunión. Esto es lo que realmente queremos, lo que nos atrae más profundamente en todo lo que experimentamos como bueno. "Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón estará siempre inquieto, hasta que descanse en ti" (San Agustín, Confesiones, lib. I, cap. 1).
San Pablo dice que "Cristo nos ha liberado para que seamos libres" (Ga 5:1). Esto significa que la libertad no es simplemente el medio por el cual podemos darnos a Dios y a los demás; es también el fin de este don de uno mismo. Somos más libres, de hecho, cuando más somos nosotros mismos, y somos más nosotros mismos cuando reconocemos nuestra identidad como hijos e hijas adoptados de Dios. La libertad significa ser uno mismo aferrándose a Dios y habitando ("morando") con él y con los demás en el hogar que él ha preparado para nosotros (Jn 14:2).
Si la libertad es filiación, entonces lo contrario de la libertad es la separación y la carencia de hogar. Cuando pecamos, nos separamos de Dios y los demás. A veces, parece que hacerlo nos hará más libres. Pero, como el papa Francisco nos recuerda, algunos "se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar" (Exhortación apostólica Evangelii gaudium [w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html], no. 170).
Esta experiencia de alienación que es el resultado del pecado, la experiencia de nuestra vida desmoronándose, nos queda clara de manera vívida en la parábola del hijo pródigo (Lc 15:11-32; véase LF, no. 19). Después de haber abandonado a su padre, el hijo finalmente pierde todo lo que tiene. Su pobreza material refleja una pobreza espiritual más profunda, resultado de haber roto su relación con su padre y con los demás. El hijo pródigo se queda sin hogar y solo: "Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera" (Lc 15:16). Esta pérdida completa, esta experiencia de carencia fundamental, contrasta patentemente con la generosidad del Padre, que, en Cristo, dirige a cada uno de nosotros las palabras: "Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo" (Lc 15:31; véase Jn 16:15). Es cuando el hijo recuerda quién es y regresa a su padre que se vuelve verdaderamente libre.
4. La libertad en la sociedad
¿Encontramos esta forma de entender la libertad y la dignidad humanas en nuestra sociedad de hoy? En su mayor parte, la sensación de libertad que opera hoy es sólo una pálida sombra de esa "gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Rm 8:21) que Cristo nos revela. Como hombres y mujeres de nuestro tiempo, es difícil para nosotros no pensar en la libertad como esencialmente elección, la capacidad de elegir, indistintamente, entre varias opciones, o de crear nuestras propias opciones. La libertad, para la persona de hoy, significa poder hacer lo que uno quiere, sin interferencia externa de otros.
Esta idea de libertad se ha convertido en el más grande bien de nuestra sociedad. Dentro de una sociedad pluralista, se dice que es la única cosa que todos tenemos en común. Incluso si no podemos estar de acuerdo acerca de la verdad última de las cosas, acerca de dónde venimos ni a dónde vamos, podemos estar de acuerdo, en aras de la paz, que todos deben tener la libertad de buscar la vida, la libertad y la felicidad como les parezca mejor, siempre y cuando no hagan daño a ningún otro.
Esta idea de la libertad impregna lo que nuestra sociedad quiere decir con igualdad, dignidad y derechos humanos. Todos son iguales en dignidad y merecen respeto. En nuestra sociedad, esto significa que todas las personas tienen derecho a ser respetadas en su libertad de elegir y hacer lo que quieren. Pero esto no reconoce que, ante todo, nuestro propio ser, y así también nuestra libertad y dignidad, son dones que nos ha dado Dios, ordenados hacia él y los demás. Nuestra sociedad tiende a dejar de lado esta relación fundamental con Dios y los demás, a ignorar nuestro inherente destino a la comunión, como irrelevante para lo que se entiende por derechos. De esta manera, hace que estas relaciones sean simplemente una opción, que acaso algunas personas emprenden, mientras que otras eligen no hacerlo. Pero esto, de hecho, hace que nuestra capacidad de elegir sea más importante o fundamental que la comunión dentro de la cual nuestra elección y la libertad cobran su significado.
La Iglesia defiende plenamente la libertad y la igualdad y la dignidad de cada persona. Lo hace, sin embargo, no ignorando o abstrayéndose de nuestra relación fundamental con Dios y los demás, sino a la luz de esta comunión para la cual todos estamos hechos. Es precisamente nuestro ser ordenado hacia la verdad y la bondad y Dios lo que exige la defensa de la libertad y la dignidad humanas, para cada persona. Somos libres por y en última instancia sólo dentro de la verdad de esta comunión.
Es por esta razón, y en este espíritu, que la Iglesia defiende la libertad religiosa hoy. La libertad religiosa no significa, como muchos piensan, el derecho a practicar las creencias profundamente arraigadas que yo mantenga, por la razón que tenga para mantenerlas. No es la defensa de mi libertad o mis valores o lo que más aprecio, contra las intrusiones del gobierno o las pretensiones de otros. La libertad religiosa, más bien, tiene su fundamento en el origen de la persona humana y su destino hacia Dios. Como el papa Benedicto XVI nos ha dicho: "La apertura a la verdad y al bien, la apertura a Dios, enraizada en la naturaleza humana, confiere a cada hombre plena dignidad, y es garantía del respeto pleno y recíproco entre las personas. Por tanto, la libertad religiosa se ha de entender no sólo como ausencia de coacción, sino antes aún como capacidad de ordenar las propias opciones según la verdad" (Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2011, w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace.html).
Conclusión: Para la vida del mundo
Los cristianos llevan dentro de sí una grande, simple y hermosa tarea: vivir en el mundo la comunión con Dios para la cual todos han sido creados. Cuando se dan cuenta y aceptan que su dignidad se define por su pertenencia filial, nupcial y eclesial a Dios hecha posible en Cristo, y no simplemente por lo que llegan a hacer o lograr, los cristianos son capaces de generar una nueva cultura, en que los hombres y las mujeres pueden experimentar la verdadera libertad y disfrutar de la belleza de una verdadera existencia humana. Al hacerlo, damos lugar a obras que irradian la caridad de Dios en el mundo y nos permiten caminar en la historia con esperanza.
Copyright © 2015, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Washington, D.C. Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción de esta obra sin adaptación alguna para uso no comercial.
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados.
Las citas de los documentos papales y del Concilio Vaticano II han sido extraídas de la página Web oficial del Vaticano. Todos los derechos reservados.
